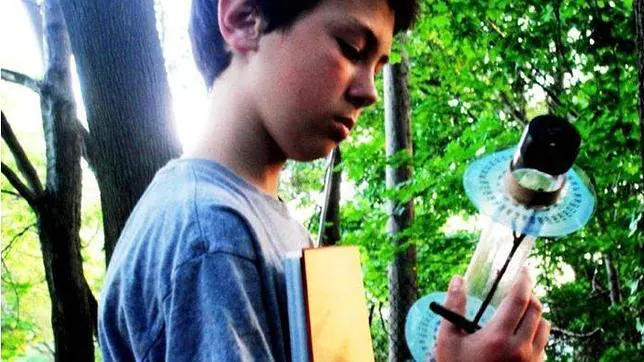 Algunos descubrimientos
trascendentales para la ciencia tienen lugar de forma casual. Quizás la
historia de Newton, la manzana que cae y el descubrimiento de la
forma en que funciona la gravedad sea apócrifa, pero el descubrimiento de Aidan
Dwyer es absolutamente real. Este estudiante de solo 13 años de edad,
paseando por un bosque, descubrió que si se orientan las celdas fotovoltaicas
respecto del Sol de una determinada manera, su rendimiento puede mejorar entre
un 20% y 50%. Parece que la disposición de las ramas de los árboles,
relacionada con la serie de números descrita en el siglo XIII por el
matemático italianoLeonardo de Pisa (también conocido como Fibonacci) no
es causal, y permite maximizar el aprovechamiento de la energía solar.
Algunos descubrimientos
trascendentales para la ciencia tienen lugar de forma casual. Quizás la
historia de Newton, la manzana que cae y el descubrimiento de la
forma en que funciona la gravedad sea apócrifa, pero el descubrimiento de Aidan
Dwyer es absolutamente real. Este estudiante de solo 13 años de edad,
paseando por un bosque, descubrió que si se orientan las celdas fotovoltaicas
respecto del Sol de una determinada manera, su rendimiento puede mejorar entre
un 20% y 50%. Parece que la disposición de las ramas de los árboles,
relacionada con la serie de números descrita en el siglo XIII por el
matemático italianoLeonardo de Pisa (también conocido como Fibonacci) no
es causal, y permite maximizar el aprovechamiento de la energía solar.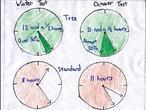
Distribución de los paneles
Hay historias relacionadas
con la ciencia que parecen extraídas del argumento de una buena novela, y esta
es una de ellas. Un joven estudiante estadounidense de séptimo grado llamado
Aidan Dwyer estaba dando un paseo por los bosques de las Catskill Mountains, al
norte del estado de Nueva York, cuando notó que las ramas desnudas de los
árboles no estaban orientadas al azar. Esto es algo que generalmente pasa
desapercibido para el 99% de las personas, y seguramente para prácticamente
todos los niños. Pero Aidan lo notó, y después de investigar un poco
“descubrió” algo de lo que ya se ha hablado en NeoTeo: la pauta de distribución de las hojas en las
ramas y de las ramas en el tronco de muchos árboles siguen la denominada Sucesión
de Fibonacci, una serie de números descrita en el siglo XIII por el
matemático italiano Leonardo de Pisa.
En efecto, desde hace mucho
se sabe que la naturaleza utiliza con frecuencia esta serie de números en sus
“diseños”, en la que cada término es la suma de los dos anteriores (1,
1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34... o Fn = Fn-1 + Fn-2). Desde la distribución de las
hojas de una lechuga hasta el número de conejos que podemos esperar tener
después de una determinada cantidad de generaciones, pasando por número de
individuos existente en cada generación de ancestros de un zángano, pueden
explicarse a partir de esta serie. Pero esto es algo que la mayoría de los
niños de 13 años suelen ignorar.
Aidan Dwyer lo notó, y tuvo
la genial idea de relacionar este hecho con la “dependencia” de la energía
solar que tienen los árboles. Puso manos a la obra, y construyó dos
pequeños captadores solares compuestos por un puñado de células fotovoltaicas para
ver si la forma en que las ramas crecían en los árboles tenía realmente alguna
influencia en la cantidad de luz que cada hoja recibía. Uno de los modelos
agrupaba los pequeños paneles siguiendo una distribución plana, igual a la que
normalmente utilizamos para acomodar las células sobre cualquier techo. El
segundo reproducía el patrón que el niño había observado en las ramas de los
árboles.
Aidan, una celebridad
El resultado fue asombroso.
Con esta redistribución, el segundo panel -el que copia a la naturaleza- permite
generar como mínimo un 20% más de energía. En más: en determinadas épocas
del año, como el invierno, este rendimiento se incrementa hasta alcanzar el 50% por
sobre la distribución plana de toda la vida. Esto ha convertido al pequeño en
toda una celebridad, y ha “estimulado” a sus padres a patentar el
descubrimiento.
Se trata de una de esas
historias de las que cualquiera podría haber sido el protagonista, ya que todos
nosotros hemos visto miles de árboles, pero no ha sido hasta que Aidan puso sus
neuronas a trabajar que hemos descubierto esto. Por supuesto, la mejora en el
rendimiento se da cuando comparamos esta distribución respecto de un panel
solar tradicional fijo. Aquellos paneles motorizados que giran a lo largo del
día para “apuntar” al Sol son bastante más eficientes que los que tienen sus
celdas distribuidas según la Sucesión de Fibonacci, pero requieren de un
motor y energía extra para moverse.
El final de esta historia es
el previsible. Aidan ha conseguido un reconocimiento por su descubrimiento,
otorgado por el Museo Americano de Historia Natural, se ha registrado
una patente, y más de cuatro investigadores “serios” deben estar dando
cabezazos contra la pared. Esperemos que el trabajo de este avispado niño nos
permita en algún momento del futuro cercano independizarnos de la energía
generada quemando combustibles fósiles.







No hay comentarios:
Publicar un comentario